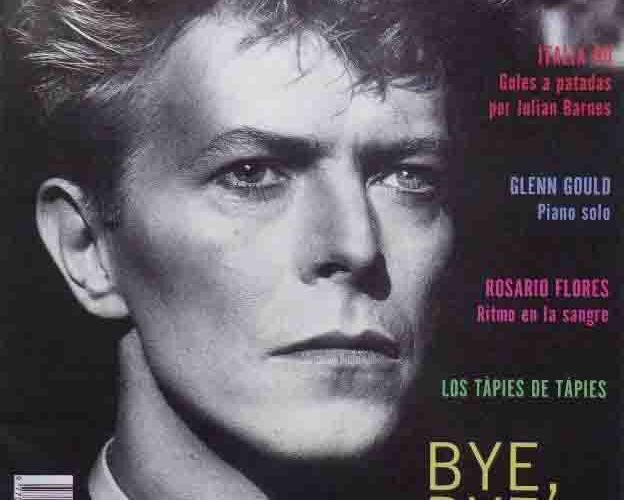Han pasado 27 años desde que Michi Panero escribió este artículo para El Europeo, la mítica revista cultural ya desaparecida. Sirva este articulo como homenaje póstumo para Michi, El Europeo y, esperemos que no, para esos bares que nos han acompañados durante tantos años y en los que hemos vivido – yo lo pienso- momentos trascendentales de nuestra vida. Toquemos madera.
Ni siquiera sueño ya con ellos, ni tienen sentido las fotografías guardadas, incluso tengo dificultad en reconocer a los repetidos personajes que aparecen en las imágenes: sólo conservo memoria de algunos nombres, lista que ha perdido sentido, como las que confeccionaba –sintiendo la derrota, ya próxima, Scoth Fizgerald-. Mis listas son incoherentes, una serie de nombres encadenados entre noches poco suaves y más bien tediosas. Y, sin embargo, acaba uno por sentir nostalgia, aunque sea una nostalgia provocada más por la abstinencia obligada que por los buenos recuerdos.
Dejando aparte los obligados primeros bares de la adolescencia, en los que uno cree aprender a beber (aquel siniestro del no menos siniestro casino de Astorga –de donde fui expulsado por un directivo, enfurecido por mi sonrisa, al grito patriótico “De mi no se ríe ni el moro Juan”), o los frecuentados con perseverancia a la salida del colegio, rumbo a unos mugrientos futbolines (reliquias quizá de un cuento triste de posguerra).

La larga lista pudiera empezar por el Oliver, todavía más o menos mítico, por el que, según mis hermanos, había pasado Ava Gardner. La primera vez que fui, acompañado por mi madre y un conocido poeta homosexual –hoy sesudo académico-, aún quedaba parte de su esplendor –del que yo siempre dudé: no creo posible, por mucho que me digan, que Madrid viviera una existencia remotamente mítica en alguna época cercana; manías mías-. O la forzada imagen del Cock; hasta Jorge Fiestas o Adolfo Marsillach parecen en el recuerdo los reyes de la noche, si se comparan con los modos y aspecto de esa hormiga atómica que rige los destinos, entre histerias, del sitio de la calle de la Reina. Y es que Madrid, no nos engañemos, contagia su sórdido aspecto de población manchego enriquecido, y hasta consigue borrar la huella de los amores de Manolete y Lupe Sino, las perpetuas mentiras de aquel grotesco y mal bebedor llamado Hemingway, las largas noches de los estraperlistas enriquecidos, o el desprecio de cuatro militares resentidos, frecuentadores de la revancha, la mala leche, el peor vino y la omnipresente ordinarez.
Pero volviendo al principio –es decir, a lo que yo viví-, la relación de los bares es, penosamente, más concreta: ya digo que me salió Oliver, e incluso Bocaccio -un reflejo penoso de lo que yo había visto en Barcelona-; imposible suplantar a Serena Vergano, cambiándola por la tertulia de mesa camilla de la incombustible María Asquerino, o de Jaime Gil de Biedma o Carlitos Barral por Carlos Bousoño -aún tiñéndose el pelo-, o los Villenas de turno, aquellos que persiguen parecerse a un Proust vestido por Cornejo, para celebrar una penosa fiesta de disfraces. Sin embargo, no deja de tener cierta gracia el pensar ahora en las noches del Comercial, bar cuyo único mérito será siempre el de haber alojado a la generación de escritores jóvenes de los años 40, las largas partidas de cartas de Ignacio Aldecoa, primeras rebeliones a bordo de Sánchez Ferlosio o Carmen Martin Gaite. De allí, pasé, junto a la gente con la que yo salía entonces -el prematuramente anciano Javier Marías, la cojera de Antonio Gasset, la tacañería imperturbable de Jaime Chávarri y los nombres de pocas chicas bien (esto último, parece seguir siendo norma en las tertulias de la capital)-, al Dickens, no sin antes dejar morir el tiempo entre los humos del pub Santa Bárbara, siniestra imitación de no se sabe qué, donde yo tuve el dudosísimo honor de ser detenido, no sé si a causa de mí aspecto o por el hecho de reírme de la corbata de un inspector de policía a la caza de rojos. Del Dickens se puede decir, en su descargo, que tenia terraza y que era algo más cosmopolita. Y en su haber, que todas las calles que le rodeaban estaban, inexplicablemente, en verano, llenas de cucarachas, pesadilla diaria que tenía la virtud de recordarnos amablemente dónde nos habitábamos.

Tampoco puedo olvidar la época -ya más cercana- en la que más o menos fundé, junto con la delicada y silenciosa Amparo Suárez Bárcena, el Universal, desdichada experiencia para mí, que acabó con un primer aviso de lo que sería mi vida posterior: un continuo hospital. Por supuesto, hay muchos más bares que recuerdo, madrugadas en tugurios semiclandestinos, tambaleantes desayunos en hoteles, tardes contemplando la barra del Hotel Velázquez (el último refugio de Rafael Sánchez Mazas) o terrazas de la Castellana, mucho más tarde en el tiempo, aunque el aburrimiento fuera el mismo. Y es que ahora, que ya no puedo beber más, miro hacia atrás con ira y pienso, no sin lástima, en todas las risas perdidas, en que esto no fue nunca una fiesta y en que todo se reduce a falsificar una época que nada tiene de gloriosa. Nunca mereceremos un libro de memorias, sólo alguna anécdota perdida y no precisamente muy brillante. Al fin y al cabo, casi prefiero los bares de estación o de aeropuerto, donde sólo hay despedidas, o algunos momentos aislados en lugares como Balmoral (aunque Balmoral, para mí, es doloroso) o una copa en Embassy, mudo espectador del gorjeo de las ruinas del barrio de Salamanca. Como esto siga así, acabaré admirando al concejal Matanzos, aunque solo sea por venganza ante el paso del tiempo o por su indiscutible parecido con uno de mis héroes, el sonado Luis Folledo.
Y aquí acabo: de ahora en adelante, sólo me dedicaré a los balnearios, aunque personalmente me traigan mala suerte.
Michi Panero, invierno de 1993. El Europeo.